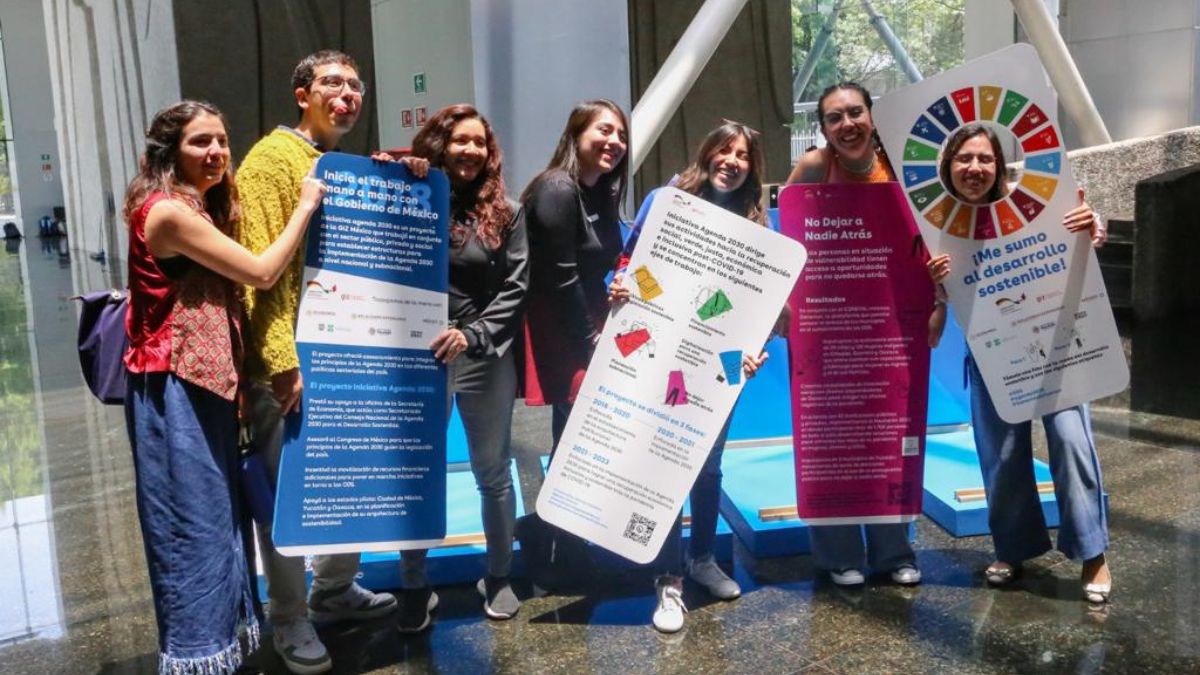Martín Hernández, el último rotulista que sigue en activo de la calle Perú, es heredero de una tradición que, durante varios años, se encargó de dar color y humor a la Ciudad de México
La prisa deslava las calles. Desde temprano, las cuadras que circundan el mercado de muebles de la Lagunilla se pueblan de pasos veloces, de vestidos de 15 años envueltos en plástico, de camionetas cargadas de tablas y mimbre. El ajetreo diario de República del Perú ha hecho que todos olviden que, hace no mucho tiempo, el pavimento estaba repleto de manchitas de colores.
Durante décadas, Perú fue conocida también como “la calle de los rotulistas”. Todavía hace poco, cuando alguien quería abrir una carnicería, una peluquería o una tienda de abarrotes, lo primero que hacía era contratar a una persona encargada de pintar el nombre del negocio en la fachada. Y, lo sabían, los mejores talleres de rótulos se amontonaban en esta calle populosa del Centro Histórico. Al final de la tarde era común ver a los aprendices jugar con las natas de pintura restantes de algún trabajo: les gustaba ver los autos rodar encima de ellas y salpicar el asfalto de colores.
De ese mundo queda poco
En el número 58, un local diminuto resguarda lo que sobrevive de aquellos años maravillosos. Martín Hernández es el último rotulista activo de la calle Perú. Es un hombre bonachón y bajito. Aunque roza los 60 años, su sonrisa a veces lo hace parecer un niño que acabara de comer un algodón de azúcar.
“Hubo un tiempo en que había trabajo de sobra para los 13 talleres que había en esta calle —recuerda—. Pintábamos las lonas de las campañas políticas, anuncios en láminas, rótulos a domicilio. Los fabricantes grandes y las marcas nos buscaban. El taller más grande siempre fue ABO, que eran las siglas del maestro fundador: Alberto Bernal Olivares. Mi padre entró a trabajar con él cuando era niño, yo trabajé ahí durante unos 18 años hasta que cerró. Soy heredero de esta tradición. Me he dedicado toda mi vida a las letras”.
La gráfica popular tiene la capacidad de encapsular épocas. Los carteles de lucha libre, el juego de la lotería, los dibujos de las monografías remiten siempre a un tiempo y a un espacio. Incluso cuando los referentes sean foráneos, encontramos la forma de hacerlos nuestros. Pocas cosas más chilangas que un Bugs Bunny vestido de cholo en el parabrisas de un microbús.
Los rótulos siempre fueron la expresión popular de los anuncios publicitarios. El paisaje urbano bien puede resumirse en ese montón de letreros coloridos que se suceden uno después del otro en paredes, vidrios y puestos de lámina. La caricatura del gallo coqueto, al lado del letrero “Pollos recién matados”. El catrín presumiendo sus cacles de oro: “Zapatería Flexi Al buen paso darle prisa”. El dibujo de un barco sacudido por una ola gigante: “Servicio Express Lavandería”. En los rótulos, el vacile y la exageración se convierten en estilo y narración.
“Se trata de una manifestación cultural asociada a una condición económica media baja y baja —explica Enrique Soto Eguibar en el ensayo “Un guiño en la pared” (El otro muralismo, Artes de México 95, 2009)—. No encontramos rótulos en los centros comerciales de la Ciudad de México ni en las colonias donde se agrupa la gente de mayor potencial económico, como Polanco, Las Lomas o Interlomas; en cambio, en Nezahualcóyotl o Tláhuac, es difícil imaginar un comercio que carezca de un rótulo”.
“Hay algo de psicología en este oficio —explica Martín, el último rotulista de la calle Perú—. Los colores que usábamos dependían del tipo de negocio. Para una peluquería, letras azules y rojas, aunque hoy se usa el color morado. Las carnicerías, blancas con colores rojos que remitan a la sangre. Y hay que usar el humor: en un local de pollos rostizados hay que dibujar pollos en una rueda de la fortuna. Ese es el detalle: los rótulos dan personalidad. Pero hace años servían para otra cosa: en su momento, mucha gente no sabía leer ni escribir”.
El principio del fin
Casi todos coinciden: la impresión digital es la razón detrás de la debacle del oficio. Actualmente, la mayoría de los negocios prefieren esta opción por su precio y su accesibilidad, quizá no saben que los colores se desgastarán más rápido que en un rótulo tradicional.
En su taller del número 58, Martín termina su último trabajo: un letrero amarillo con letras negras para un restaurante gourmet que acaba de abrir sus puertas. El último rotulista de Perú ya no pinta letras sobre los muros del Centro. Se arriesga a ser detenido, pues la policía le exige un engorroso trámite para poder trabajar en la calle.
Pero, por suerte, no todo está perdido todavía. El furor por el diseño mexicano ha hecho que festivales como All City Canvas o instituciones como el Museo Universitario de Ciencias y Arte busquen a Martín para rotular sus espacios o crear piezas de exposición. Que la imagen de un puerquito bañándose feliz en un cazo caliente pueda llegar al Museo de Arte Moderno llama la atención. Tal vez los rótulos son como pinturas rupestres, vestigios de una ciudad que comienza a borrarse. Pero también, cree Martín, se trata de una forma de devolverle la dignidad a un oficio.