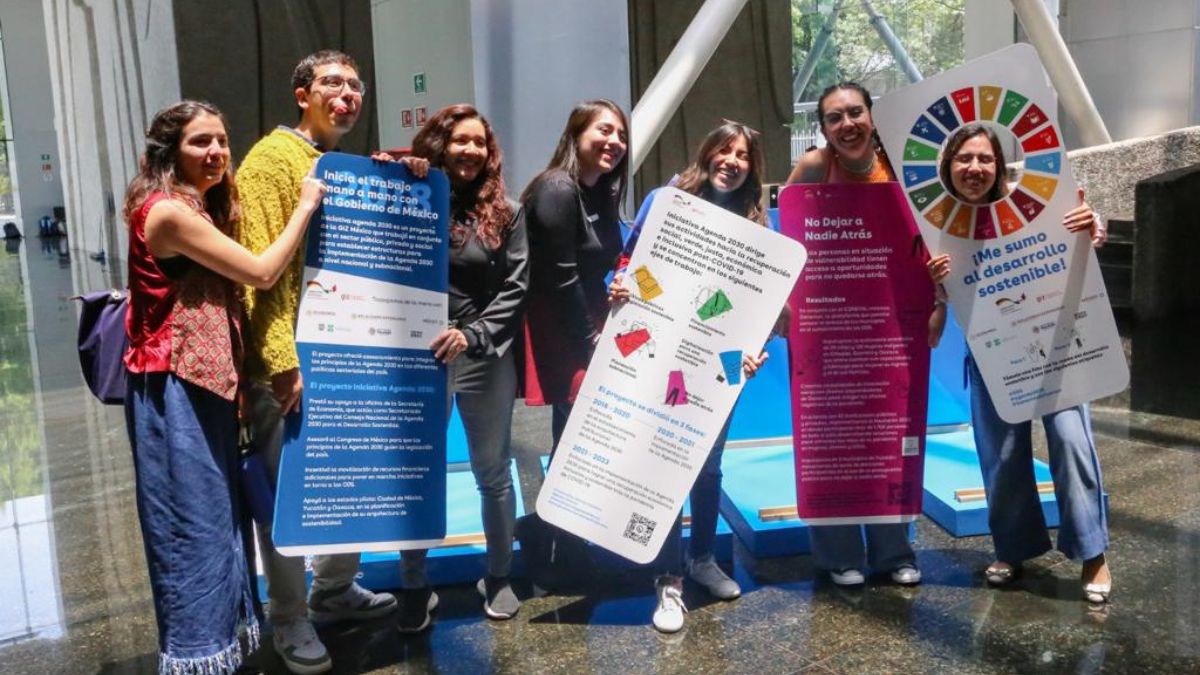La vida cotidiana de la Romero Rubio es representada por Osley con grafiti, pintura, instalaciones y dibujos en su nueva expo, coorganizada por Vértigo y TOBA
Por Carlos Acuña
Nacer en la colonia Romero Rubio era crecer a golpes; acostumbrarse al pavimento gris, la basura en los camellones, los rótulos de las carnicerías y de los puestos de tacos en cada esquina… Quizás por eso, Osley nunca se sintió orgulloso de haber crecido ahí: nada del barrio le daba identidad. Ni las pandillas a las que tenía que enfrentarse camino a casa, ni la abundancia de narcomenudistas ni los robos de autopartes.
Pese a ello, cuando se trata de hablar de grafiti o arte visual, Osley aprovecha para nombrar sus orígenes.
“Es algo de muchas contraculturas mencionar el orgullo de tu barrio —explica—. Pero la Romero Rubio es como cualquier otra colonia de la ciudad. Nada la distingue. Tiene miles de problemas: drogas, violencia, lo de siempre. Yo nunca me sentí orgulloso de ser de ahí. No me gustaba eso de andar de farol y decir: ‘Mi barrio es lo más’. Más bien siempre me preguntaba: ¿qué vamos a hacer con él?, ¿qué queremos cambiar? Y para eso ha servido el grafiti. Nos ha ayudado a cambiar cómo nos percibimos”, cuenta Osley.
“Hoy ya no es como cuando éramos morros y nos agarrábamos a madrazos con los de la cuadra de enfrente. Ahora, cuando pintamos, salimos a conocernos. Vienen los niños, hacemos comida. Sabemos que el paisaje va a cambiar. De eso se trata el grafiti, el orgullo es una herramienta, una necesidad”.
Y debió ser una necesidad también volver a mencionar el barrio en “Bendita Seas –Romero Rubio’s Finest–”, la nueva expo de Osley en exhibición en Vértigo Galería (Colima 23, col. Roma) hasta el 14 de abril.
Te recomendamos: Ilustrar el caos chilango
El grafiti es puro acto
No es raro que haya perdido la cuenta de las veces que ha visto esas palabras inscritas en las cortinas de los negocios. Al final, la Romero Rubio es un barrio de comerciantes. Le parece un mensaje tan sencillo y a la vez tan susceptible de ser reinterpretado que no puede evitar sonreír cada que lo encuentra: “Nos cambiamos a la vuelta”.
Al final, ¿qué es lo que lleva a una persona a pintar algo sobre un muro? ¿La pretensión estética? ¿La contracultura?
“No es algo que tenga que ver con el arte —dice—, sino con la necesidad de comunicar algo. Si estás encabronado con el gobierno, vas y lo pintas. Si le quieres decir algo a la morra que te gusta y no te atreves, vas y lo pintas. Si estás vendiendo tu casa, lo pintas en tu muro. Eso me parece más valioso. Es una expresión sencilla, puede estar mal escrito, sin valor estético, pero está bien chido”.
Esto explica que la obra de Osley, tanto la que expone en galerías como la que realiza en las calles, remita más a los carteles que se miran en los mercados, a las caligrafías que se miran en los vidrios de un microbús o a las pintas de los baños de una secundaria pública que a las típicas bombas neoyorkinas.
A esa estética cotidiana, adquirida en las calles sobre todo, Osley ha sumado la técnica y la habilidad conceptual que le otorgaron sus años en la ENAP. La obra que expone ahora en Vértigo resulta de una mezcla arriesgada. Lienzos a medio camino entre la ilustración experimental y los rótulos de una colonia popular; ilustraciones a una sola tinta, a mano alzada, como pequeños chistes privados; instalaciones sencillas pero feroces, como esas corbatas que representan primero la primera comunión, después el primer trabajo hasta terminar —una corbata también es una horca— en el suicidio.
Osley usa unas grandes patillas y un bigote delgadísimo. También una camisa tropical que contrasta con su mirada tímida. Si uno tuviera que adivinar, pensaría que se trata de un bartender carismático. De todas las piezas que conforman su exposición en Vértigo, una parece resumir su labor. Una serie de rodillos de pintura usados —el color verde turquesa ya duro y seco— han sido encapsulados dentro de una vitrina de madera. Sobre el vidrio, Osley ha escrito unas palabras: “El graffiti es un acto”.
“Una persona que hace grafiti y después se mete al arte entiende las cosas de otra manera —explica—. Porque en el grafiti uno trabaja con la velocidad, sobre todo cuando comienzas siendo clandestino. No hay tiempo para pensar, para pulir detalles. No puedes tomarte demasiado tiempo. El grafiti es puro acto. Es un quehacer, una disciplina que te obliga a seguir, a seguir, en un ritmo. Es una necesidad, no una pretensión”.
También lee: La belleza local no debería ser exótica
Quedan pocos grafiteros en la Romero Rubio. En los 10 años que Osley lleva pintando, ha visto desistir a muchos. Hay algunos nuevos chicos que pintan tags, bombas; él espera que quieran seguir. Han quedado lejos los días en que él y su crew se saltaban las bardas del Gran Canal y entrenaban sobre el concreto gris para no ser molestados por la policía. Hoy, Osley ya es reconocido en la escena nacional y latinoamericana; él sigue reivindicando —hoy sí— la Romero Rubio como un lugar que vale la pena visitar.
“La mitad de mi crew está en Bogotá. Cada que viene alguien, tiene la obligación de pintar en la Romero Rubio. Es tradición. Muchos me piden ya pintar ahí. Muchos manejan los circuitos de la Roma o la Condesa, pero cuando algún artista quiere pintar en algo no turístico, los invito a la casa, comen con mi mamá. Lo único que les pido es que conozcan a la gente, que los escuchen. Que no lleguen con pretensiones. A estas alturas ya todos saben que si quieren ver un chingo de grafiti, la Romero Rubio es el spot”.