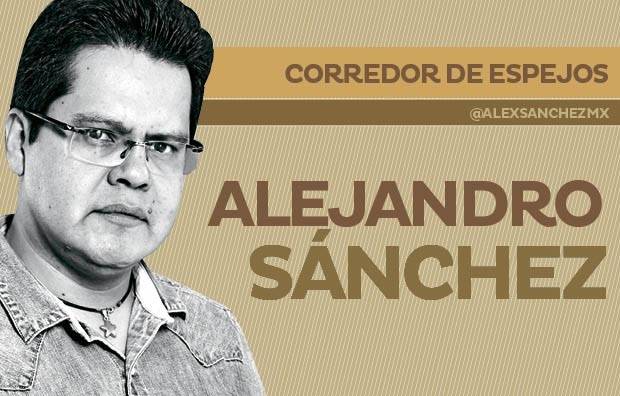La trompa del automóvil, un LTD 1980, acabó al borde de un canal de aguas negras en Iztapalapa después de estrellarse contra la barra metálica de contención. Debajo se escuchaba la voz melancólica y aprensiva de una mujer. “¡A-yu-den a mi ma-má!”. Venían juntas y de compras. Al bajar del microbús el chofer del LTD que aparecía detrás se quedó dormido y arroyó a las mujeres. Nunca pude verles el rostro: la señora acabó ahogada y cuando bomberos y paramédicos levantaron el auto la chica estaba desmembrada y muerta.
Yo había optado por el periodismo como modo de vida después de leer a Sangre Fría de Truman Capote y entré como reportero al periódico La Prensa dispuesto a ser el mejor periodista de nota roja, pero el caso del LTD fue el último en el que me involucré en casi un año que trabajé en el también llamado diario de las mayorías. Me declaré desertor. No quise volver a saber nada de crímenes ni muertes.
Ya en otra ocasión la había pasado muy mal. Cerca de Nezahualcóyotl dos bandas rivales se habían confrontado con cuchillos, palos y pistolas. Un chico como de 12 años había recibido dos balazos en la femoral y estaba desangrándose. Como ni ambulancias ni paramédicos eran suficientes uno de ellos me gritó: “!Ayuda aquí!”. Me tuve que trepar a la ambulancia auxiliando en lo que se podía, pero la pierna del chico se hizo más pesada en mis manos al momento de su fallecimiento.
Durante varías noches en mis sueños aparecía ese muchacho. El pavor me perseguía cada que me cruzaba con un muerto y sentía como si sus almas intentaran poseerme arrastradas también por miedo al olvido. Cuando dije que no quería saber más de nota roja, mi tocayo Alejandro Sánchez, joven fotógrafo de La Prensa, quien después murió atropellado durante la cobertura de la visita del Papa Juan Pablo II en la ciudad de México, me contó la historia de Enrique Metinides, el fotoperiodista de la capital que durante 50 años, siguió casi todos los crímenes, accidentes y muertes. “Ese cabrón sí tiene los güevos bien puestos”, me dijo.
Conocí el trabajo de Metinides. A las 11 años publicó su primera fotografía en un periódico. Su trabajo trascendió porque era fan de las películas de Al Capone y otros gánsters y eso le permitía retratar casos policíacos como si se tratara de un film. Había estado en medio de balaceras, incendios, muertos y heridos. Durante sus trayectos a las coberturas chocó y volcó 19 veces, se rompió siete costillas y un dedo. Con todo y todo era un hombre susceptible al dolor.
Una ocasión estaba afuera del forense cuando a lo lejos vio a una señora cargando un ataúd blanco pequeño y caminaba entre la gente. Con la mujer no iba nadie. Llevaba el pecho mojado de tanto llanto. Su bebé se le había soltado de la mano y un camión la atropelló. Después de la necropsia el médico forense le dijo:
-Ya se puede llevar a su bebé.
-¡No tengo dinero! ¿Cómo le hago?- contestó con la voz despedazada.
-Ese es su problema.
-Yo estoy sola en el mundo y no sé que hacer.
Después de conseguir la caja para el funeral la mujer se llevó el cuerpo de su bebé caminando cientos de kilómetros.
Siempre supuse que Metinides debía sentir miedo a algo o alguien. Ninguno de sus colegas supo atinar a qué. Fue hasta hace poco que supe que el maestro del fotoperiodismo policiaco, cuyo trabajo ha sido más reconocido en Estados Unidos y Europa donde se han hecho exposiciones suyas, nunca ha salido fuera del país. Es más: es raro que vaya lejos del DF porque nunca pudo superar un pavor.
Él tenía ocho años y jugaba en la azotea de un edificio de seis pisos. Sus amigos más grandes lo tomaron de pies y manos y le hicieron cunita al filo del abismo. Se enfermó y aunque con el tiempo si logró pararse en lo alto de los edificios para hacer tomas nunca se atrevió a volar en avión. Por eso en su rica e impresionante trayectoria no hay coberturas internacionales.
(ALEJANDRO SÁNCHEZ / @alexsanchezmx)